Convocatoria de artículos sobre 'Mujeres, decolonialidad y cultura física'

Editoras invitadas:
Profa. Dra. Eliane Tortola - UFPR
Profa. Dra. Ábia França - UFBA
Profa. Dra. Larissa Lara - UEM
La tendencia en los estudios que problematizan las opresiones de género, especialmente en relación con las mujeres en diversas manifestaciones de la cultura física, ha ganado relevancia en los últimos años y ha generado una creciente preocupación por la interseccionalidad de género, clase social, raza/etnia, cuerpo, salud, deporte y colonialidad. Comprender cómo los marcadores sociales de la diferencia y la colonialidad se entrelazan en las experiencias de las mujeres en el contexto de la cultura física es un esfuerzo necesario para deconstruir los estándares eurocéntricos de rendimiento, salud y belleza, así como para cuestionar las normas que marginan a los cuerpos diversos que se distancian de los estándares socialmente impuestos. Como señala Rita Segato (2012), en las últimas décadas ha aumentado la crueldad contra el cuerpo de las mujeres, especialmente negras, indígenas y de minorías que utilizan determinadas prácticas corporales (capoeira, danza, gimnasia, otras) para resistir cultural y políticamente. En este escenario, la cultura física es vista como un medio de empoderamiento del cuerpo femenino, que fue (y sigue siendo) históricamente controlado y cosificado por las estructuras patriarcales y coloniales.
Según ONU Mujeres − organización que publica informes sobre la situación de las mujeres y las políticas de género en todo el mundo −, incluso 30 años después de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995 (un evento que contó con un proyecto progresista y ampliamente respaldado para los derechos de las mujeres y las niñas de todo el mundo), ningún país ha alcanzado aún la igualdad de género. A pesar de los avances logrados en algunos países en materia de políticas que protegen los derechos de las mujeres, como las leyes contra la discriminación y la violencia de género en Canadá y Nueva Zelanda, y las leyes destinadas a frenar la violencia contra las mujeres en Brasil (Ley n. 11.340/2006 y Ley n. 14.994/2024), son muchas las luchas que hay que librar a diario. Al mismo tiempo que vemos una creciente ola de movimientos feministas que siguen ganando impulso en varias partes del mundo, especialmente en América Latina, como Ni uma a menos en Argentina y la Marcha das Margaridas en Brasil, notamos, en la otra cara de la moneda, el avance de la extrema derecha con el velamiento del derecho contra la violencia hacia las mujeres: el avance de la extrema derecha con la difusión de narrativas que describen los movimientos por los derechos de las mujeres como una amenaza a los valores tradicionales de la familia; el crecimiento del fundamentalismo religioso que violenta a las mujeres restringiendo sus derechos, oportunidades y el control de sus cuerpos; la adopción de políticas discriminatorias para movilizar a las bases electorales conservadoras; y la brutal falta de respeto por la vida resultante de la dominación masculina que ve a las mujeres como una propiedad.
Estamos siendo testigos de la aplicación de leyes por parte de gobiernos conservadores que restringen los derechos de las mujeres. Estos gobiernos han adoptado políticas que limitan el acceso al aborto, a la atención sanitaria (especialmente para las personas transgénero) y a la participación en deportes, como ha ocurrido este año, por ejemplo, en Estados Unidos. Estos hechos reflejan el impacto del proceso de colonización sobre las estructuras de género y los derechos de las mujeres en diversas regiones del mundo. Como nos recuerda María Lugones (2014), la colonialidad de género aún persiste, manifestándose en la intersección de las construcciones de género, clase y raza, centrales en el sistema de poder capitalista global. La lucha por los derechos de las mujeres en la sociedad actual es, en muchos sentidos, contra el legado del colonialismo y a favor de una resignificación justa y equitativa de las relaciones de género en todos los ámbitos de la vida.
El acceso democrático a la cultura física − significativamente impactada por el proceso de colonización a través de la supresión de las prácticas corporales tradicionales (danzas, rituales, juegos, luchas, entre otros) y la valorización de las prácticas deportivas europeas − representa una de las formas de resistir a la colonialidad del poder. Este escenario se puede cambiar a través de la educación y la sensibilización, la revalorización de las prácticas tradicionales, la promoción de la inclusión y la diversidad, así como el desarrollo de infraestructuras accesibles a diferentes personas. Estos esfuerzos pueden contribuir a crear un escenario justo e inclusivo para el acceso de las mujeres a la cultura física con el fin de desafiar el legado colonial.
Las reflexiones propuestas en este dosier pretenden promover el análisis de la opresión de género, especialmente de las mujeres marcadas por la violencia resultante de la sociedad patriarcal moldeada por la colonialidad. Esperamos recibir artículos potentes y vibrantes que contribuyan a cualificar el debate académico y propongan acciones de intervención a través de proyectos y perspectivas de superación del estado de opresión y colonialidad que afecta a las mujeres. Con esto en mente, animamos a investigadoras e investigadores de instituciones brasileñas e internacionales a unirse a los esfuerzos académicos para abordar diversos temas que hagan contribuciones críticas a la interrelación entre las mujeres, la cultura física y las prácticas decoloniales.
Alentamos la presentación de trabajos que analicen cómo la relación de las mujeres con sus cuerpos está intrínsecamente ligada a la lucha por los territorios y la defensa de las tierras indígenas, quilombolas, comunidades ribereñas, comunidades gitanas, pueblos nómadas, campesinos, pueblos originarios de diferentes regiones (como los aborígenes australianos, los maoríes de Nueva Zelanda y los sami del norte de Europa), entre otros. En el dosier se esperan temas que aborden la creciente interconexión entre prácticas decoloniales, feminismo y ecología, con énfasis en la relación entre el cuerpo y el medio ambiente y la relevancia de las prácticas corporales y el reconocimiento del cuerpo como espacio de resistencia y transformación en las luchas políticas y ecológicas. También son bienvenidas las investigaciones que destaquen la importancia de las prácticas decoloniales para las mujeres, valorando los conocimientos tradicionales e indígenas sobre la salud y el bienestar; los análisis críticos de la excesiva medicalización y patologización de los cuerpos de las mujeres; la problematización de las prácticas de género que imponen normas binarias excluyentes y las reconfiguraciones basadas en un proyecto decolonial; alternativas para superar la dependencia del Norte global en el campo de la cultura física; perspectivas decoloniales y respeto a la diversidad de género en los currículos de educación física para valorizar prácticas no hegemónicas que promuevan la inclusión de mujeres diversas. En relación con el espacio que ocupan las mujeres en las redes sociales, también animamos a presentar trabajos que analicen cómo las mujeres, especialmente las negras e indígenas, son representadas (o invisibilizadas) en los medios deportivos, proponiendo alternativas que celebren la diversidad corporal y cultural. Los temas que traten de entender cómo internet y las redes sociales han sido espacios importantes para la difusión de prácticas decoloniales y para la visibilidad de las mujeres que desafían los estándares hegemónicos pueden hacer aportaciones únicas al dosier.
Además, el dosier acoge artículos que hablen de la formación de profesionales conscientes de las cuestiones de género y colonialidad y capacitados para actuar de forma inclusiva y crítica. Esto implica reconocer múltiples feminidades y reflexionar sobre la construcción de otras formas de masculinidad, dado que la lucha por la igualdad de género es una responsabilidad compartida que pretende deconstruir las estructuras patriarcales. Aceptamos estudios que provoquen la reflexión sobre métodos de investigación que involucren a las comunidades estudiadas, valorando el conocimiento local y las prácticas colaborativas. También aceptamos manuscritos que destaquen historias de vida y narraciones personales como medio de dar voz a las experiencias de las mujeres. También son bienvenidas las investigaciones que analicen el impacto del escenario sociopolítico en las prácticas corporales de las mujeres, especialmente en contextos diaspóricos (donde se produce una fusión de tradiciones locales e influencias globales). Alentamos la presentación de artículos de investigaciones que analicen cómo se adaptan y resignifican las prácticas decoloniales en diferentes contextos culturales.
En resumen, los siguientes temas guían la organización del dosier:
- a) Opresión, colonialidad y resistencia de las mujeres: impactos de la sociedad patriarcal y la colonialidad en las mujeres; estrategias y perspectivas para superar la opresión y la colonialidad en la cultura física.
- b) Representación y visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación y las redes sociales: (in)visibilidad de las mujeres en los medios deportivos, especialmente de las mujeres negras e indígenas; las redes sociales como espacios decoloniales de resistencia.
- c) Formación profesional y crítica en género y decolonialidad: desarrollo de programas y metodologías de formación inclusivos y críticos sobre género y decolonialidad.
- d) Métodos de investigación decolonial dirigidos a las mujeres: métodos de investigación participativa que potencien el compromiso crítico de las mujeres en la superación de la colonialidad de género y otras formas de opresión en el ámbito de la cultura física.
- e) Decolonialidad e impacto sociopolítico en la cultura física: intersecciones entre prácticas decoloniales y contexto sociopolítico; autonomía de las mujeres del sur global y superación de la dependencia del norte global en la cultura física.
- f) La relación entre cuerpos, territorios y ecología: el vínculo entre los cuerpos de las mujeres y las luchas territoriales y medioambientales: la intersección entre decolonialidad, feminismo y ecología; la valoración de los conocimientos tradicionales de las mujeres de comunidades quilombolas, ribereñas, gitanas, nómadas e indígenas sobre el cuidado, la salud y el bienestar.
- g) Crítica a las normas hegemónicas y alternativas inclusivas: cuestionar la medicalización y patologización de los cuerpos de las mujeres cis y trans: problematizar las prácticas de género y coloniales que imponen normas binarias y excluyentes; promover la diversidad de género y la inclusión en la educación física y la cultura corporal.
- h) La deconstrucción de la masculinidad hegemónica en el contexto del movimiento feminista: la participación de los hombres en los movimientos sociales, incluyendo el feminismo, como aliados en la promoción de la igualdad de género y la importancia de reconocer sus privilegios y trabajar activamente para deconstruir las jerarquías de género.
Animamos a los investigadores a publicar no solo la versión en inglés de su artículo (como lo exige el Journal), sino también versiones en portugués o español para ampliar el acceso al conocimiento y promover su democratización."




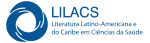
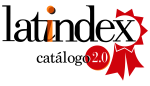


_1502.jpg)












